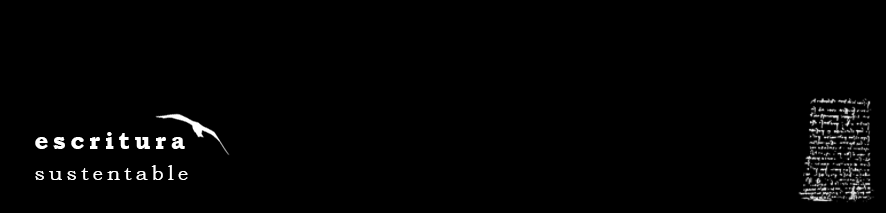“El preguntar [...] es
más difícil que el responder.”
(H.-G. Gadamer)
Cuando
uno se detiene y lo piensa un poco se da cuenta de que en nuestras
conversaciones habituales las preguntas ocupan un lugar secundario. Da toda la
impresión de que lo realmente importante es la respuesta. Cuando reproducimos
una conversación que acabamos de tener con alguien, es mucho más probable que
nuestro interlocutor pregunte: “¿Y
entonces qué te dijo?”, como queriendo significar que lo que importa es
lo que se contesta, y no tanto lo que se pregunta. Como la mayoría de los
aficionados al deporte, y en particular al fútbol, podríamos decir que en
nuestros diálogos somos más “resultadistas” que “procedimentalistas”, que nos
interesa más el resultado que el proceso mediante el cual llegamos al
resultado. Pero hay algo de inconsecuente en este modo de evaluar nuestras
conversaciones. Cuando alguien nos
pregunta: “Y entonces, ¿qué te dijo?”, claramente nos está preguntando algo.
Queda claro, por la estructura del diálogo, que el preguntar es lo
primario -y lo primero-, y el responder lo segundo -y lo secundario. No es tan
difícil darse cuenta de que la respuesta tiene sentido si se corresponde con lo
preguntado. “Las ocho menos cuarto” es una frase que tiene sentido si alguien
nos ha preguntado la hora, y sería un tanto extraño comenzar una conversación
con alguna afirmación tan suelta y descolgada como esta.
El
filósofo contemporáneo Gadamer es uno de los que más ha insistido en que la
estructura del diálogo depende fundamentalmente del preguntar. En la medida en
que no hablamos “de bueyes perdidos”, de las variaciones del clima o de
cualquiera de los lugares comunes que no pueden llevar ninguna conversación
seria a más de un par de intercambios verbales, tiene que haber una pregunta
que estructure la conversación. La pregunta, dice Gadamer, le da a la conversación
un “sentido direccional”. Y no sólo que el preguntar va señalando la dirección
del diálogo: es lo que le da comienzo.
La mayor parte de nuestras conversaciones son triviales y dignas del olvido
inmediato. Hay otras, en cambio que se
convierten en una verdadera experiencia digna de ser recordada. Para Gadamer,
esto sucede cuando en el diálogo se ha producido una apertura: algo que no
había sido explorado se abre para nosotros como un mundo nuevo. ¿Y cuándo se
produce esta apertura? Regularmente, cuando hay una pregunta. Son las preguntas
que alguien nos hace, o que nosotros nos hacemos a nosotros mismos, las que nos
hacen pensar. Un signo excelente de que el diálogo está siendo fecundo serían
las pausas que el interlocutor se toma para pensar lo que es preguntado. Casi
podríamos establecer una regla: cuanto mayor haya sido el silencio que antecede
a una respuesta, tanto mayor el significado de la respuesta. Se puede responder
rápidamente, y casi sin pensar, a las preguntas más triviales, como
“¿consumidor final o...?”, “¿con tarjeta o...?”, “¿se lo envuelvo para regalo?” y las
convencionales: “¿qué tal tu día?”, “¿qué novedades?”, y tantas otras. En la
medida en que las preguntas son significativas no se corresponden a los modelos
convencionalmente aceptados, y eso muestra por qué son una apertura a una
dimensión previamente desconocida, y por
qué contestarlas es una verdadera fuente de experiencias significativas.
Ahora
bien: si lo que afirma Gadamer es correcto, ¿por qué, entonces, damos tan poca
importancia a lo que preguntamos? ¿Por qué nuestras conversaciones son tan
triviales, tan al estilo de monólogos inconexos entre sordos? En una escena
trágica de Nuestra Señora de París,
Victor Hugo describe el juicio a Quasimodo. El problema del “interrogatorio” es
que Quasimodo, al haber pasado tanto tiempo en el campanario, ha quedado sordo.
El segundo problema es que el juez que lo interroga, también está prácticamente
sordo, pero trata de disimularlo. De modo que el interrogatorio comienza con
una pregunta a la que el interrogado no responde por la sencilla razón de que
no la ha escuchado, pero que sigue su curso “normal” porque el que interroga no
se da cuenta de que su pregunta no ha sido ni escuchada ni respondida. Lo
insólito de la situación hace que el público presente en la sala tarde en
reaccionar. Es necesario que el “interrogatorio” siga su curso para que se
comprenda con total claridad que la escena es la de un diálogo entre sordos en
sentido estricto y literal. La ficción literaria de Victor Hugo es una seña
para preguntarnos si nuestros diálogos habituales son mucho más que un
intercambio formal de frases hechas a preguntas formales que en rigor no escuchamos
con demasiada atención. La filosofía de Gadamer nos haría preguntar si nos
tenemos que identificar principalmente con el público que comprende la
situación o con los infortunados sordos que no se dan cuenta de que no están
hablando. ¿Por qué nos cuesta tanto escucharnos? ¿Por qué nos resulta hoy tan difícil el arte
de preguntar? ¿Podemos encontrar indicaciones fructíferas para un arte de
preguntar que nos ponga en el camino del diálogo?
Pepe Smart.